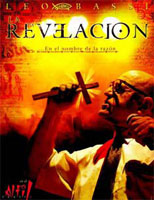Una vez más, estamos terminando el año, y se acumulan fechas de reuniones y comidas, muchas comidas –también cenas–, todo ello aderezado con múltiples buenos deseos. No seré yo quien contradiga al común de los mortales y sostenga que tales placeres y concordias debieran moderarse, pues nunca faltará quien piense que formo parte de esa horda cada vez más numerosa de los “antinavideños”. Si pertenezco o no es otra cuestión –allá cada uno con sus sensateces y otras hierbas–, pero lo que es innegable es que las fechas se presentan de lo más propicio no sólo para comer, sino también para reflexionar sobre lo que comemos.
Una vez más, estamos terminando el año, y se acumulan fechas de reuniones y comidas, muchas comidas –también cenas–, todo ello aderezado con múltiples buenos deseos. No seré yo quien contradiga al común de los mortales y sostenga que tales placeres y concordias debieran moderarse, pues nunca faltará quien piense que formo parte de esa horda cada vez más numerosa de los “antinavideños”. Si pertenezco o no es otra cuestión –allá cada uno con sus sensateces y otras hierbas–, pero lo que es innegable es que las fechas se presentan de lo más propicio no sólo para comer, sino también para reflexionar sobre lo que comemos.Decía Ludwig Feuerbach, con frase tan atinada como cruel, que el Hombre es lo que come. No le faltaba razón, y mal en verdad debemos de estar comiendo a juzgar por lo que se detecta en derredor. No me refiero en exclusiva a los ya tópicos excesos materiales cometidos por el impropiamente llamado “mundo civilizado” durante las fiestas de Navidad –excesos que comprenden innúmeros banquetes pantagruélicos de escaso buen gusto, consumo desaforado de todo tipo de bienes, incontrolables desmesuras viajeras, fiebre colectiva por determinados juegos de azar más propios de épocas irracionales y pretéritas–; excesos que por otra parte no sólo constituyen un pésimo ejemplo para las generaciones más jóvenes de nuestro privilegiado hemisferio, sino también un factor de irritabilidad añadido para la que Gaggi y Narduzzi han llamado en un reciente y clarividente ensayo “sociedad del bajo coste” (o sea, ese creciente segmento de población que no puede acceder a estas ostentosas delicatessen que se permiten las clases más acomodadas de nuestra sociedad, y que cada vez se encuentra más distanciado de ellas y, en consecuencia, más cabreado)… por no pensar en todos aquellos que en otros “mundos” las están pasando realmente canutas y diñándola a mansalva.
Pero no. Decía que no me refería en exclusiva a estos excesos materiales sino a otro tipo de alimentos: “los alimentos del alma”, si me permiten que me ponga cursi. Como esto no es una columna sociopolítica sino cultural, lo que a mí debe preocuparme es el precario alimento intelectual del mundo occidental y, si me apuran, de los españoles. De modo que vuelvo a Feuerbach y al pesebre espiritual. Hace no demasiados días el hispánico Ministerio de Sanidad se ha pronunciado contra el anuncio televisivo de una hamburguesa gigante “XXL” por ser dañina contra los hábitos alimenticios de los españoles. En la misma línea, las feministas de turno, abanderadas del pensamiento único, han proclamado que el anuncio es… ¡¡machista!! -¿en qué estarían pensando al ver lo de XXL, las muy cucas?-. A mí, en cambio, la existencia de la hamburguesa XXL me perece espléndida, no por otra causa sino porque creo que simboliza de forma extraordinariamente gráfica la calidad del pasto ético y cultural que lleva consumiéndose en España desde hace ya unos cuantos años: la televisión es presa de la basura rosa y amarilla más inmundas, la lista de libros más vendidos no arroja más que títulos espeluznantes, el arte se ha arrojado en los corruptos brazos del mercado, la buena música apenas sobrevive en un ghetto subterráneo, el nivel de la educación se encuentra en cotas alarmantemente ínfimas. Y esto no lo derriban ni las estadísticas, con su tiranía del número siempre mentirosa. La cultura española está adquiriendo materia y proporciones de hamburguesa XXL, apta para el consumo masivo de paladares sin remilgos intelectuales. Por forraje, que no falte. Todos bien servidos, todos contentos. Así comemos, así seremos. Feliz Año Nuevo.
Pero no. Decía que no me refería en exclusiva a estos excesos materiales sino a otro tipo de alimentos: “los alimentos del alma”, si me permiten que me ponga cursi. Como esto no es una columna sociopolítica sino cultural, lo que a mí debe preocuparme es el precario alimento intelectual del mundo occidental y, si me apuran, de los españoles. De modo que vuelvo a Feuerbach y al pesebre espiritual. Hace no demasiados días el hispánico Ministerio de Sanidad se ha pronunciado contra el anuncio televisivo de una hamburguesa gigante “XXL” por ser dañina contra los hábitos alimenticios de los españoles. En la misma línea, las feministas de turno, abanderadas del pensamiento único, han proclamado que el anuncio es… ¡¡machista!! -¿en qué estarían pensando al ver lo de XXL, las muy cucas?-. A mí, en cambio, la existencia de la hamburguesa XXL me perece espléndida, no por otra causa sino porque creo que simboliza de forma extraordinariamente gráfica la calidad del pasto ético y cultural que lleva consumiéndose en España desde hace ya unos cuantos años: la televisión es presa de la basura rosa y amarilla más inmundas, la lista de libros más vendidos no arroja más que títulos espeluznantes, el arte se ha arrojado en los corruptos brazos del mercado, la buena música apenas sobrevive en un ghetto subterráneo, el nivel de la educación se encuentra en cotas alarmantemente ínfimas. Y esto no lo derriban ni las estadísticas, con su tiranía del número siempre mentirosa. La cultura española está adquiriendo materia y proporciones de hamburguesa XXL, apta para el consumo masivo de paladares sin remilgos intelectuales. Por forraje, que no falte. Todos bien servidos, todos contentos. Así comemos, así seremos. Feliz Año Nuevo.